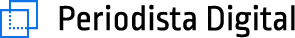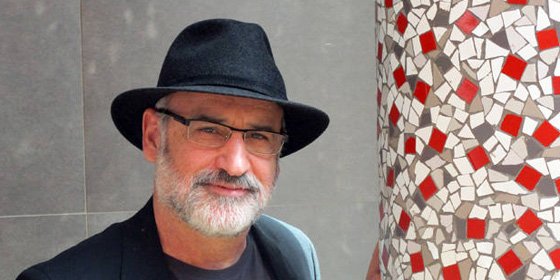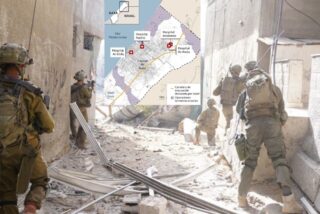Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) es poeta, narrador y ensayista. ‘Los peces de la amargura (2006)’, extraordinaria antología de cuentos, lo dio a conocer al gran público. Desde entonces, varios libros y premios han seguido sumándose en la carrera de este escritor que, a base de una prosa cuidada y buenas dosis de un humor que oscila entre la sonrisa y la carcajada y que a veces oculta situaciones adversas, se ha convertido en uno de nuestros mejores autores.
¡Las letras entornadas’, recién aparecido en Tusquets, la misma editorial que nos lo descubriera hace ya veinte años, es un conjunto de artículos y reflexiones sobre el asunto literario. Aramburu, que reside en Alemania desde 1985, tiene a bien responder a estas cuestiones.
He leído estas letras entornadas como una suerte de autobiografía.
Las letras entornadas no son exactamente un relato de mi vida, pero es cierto que el libro entero está construido sobre evocaciones relativas a mi pasado y que en él comparece no poco de la experiencia y el pensamiento que me hacen ser el que soy. A la manera de Goethe, he intentado, por medio de la escritura, aclararme el mundo que me rodea aclarándome a mí mismo.
¿Cuál es el origen de estos artículos?
Estos artículos de reflexión literaria los fui redactando a lo largo de los años. Fue a la hora de componer un libro destinado a posibles lectores cuando decidí intercalar entre los diferentes artículos unos tramos de literatura confesional asentada sobre una armazón narrativa.

En este libro aparece el Aramburu escritor, profesor y crítico. ¿Cómo se llevan entre sí?
Yo soy un hombre normal y corriente que está a buenas consigo mismo. Tengo una idea bastante concreta de mis limitaciones, practico con gusto la duda, no me desgarran por dentro contradicciones dignas de mención. He aprendido a trabajar con método, de manera que soy siempre el mismo aunque cambie de actividad.
¿Hay algo inventado, por lo menos de forma consciente, en el Fernando Aramburu que aquí aparece?
Lo que no hay es mentiras. Ahora bien, la conversión de la experiencia en texto impone, para empezar, una selección, lo cual supone una injerencia en lo vivido, y después un ejercicio minucioso de escritura, lo que, quieras que no, obliga a esforzar la inventiva.
El hilo conductor del libro es la conversación que mantiene el autor, Fernando Aramburu, con un señor mayor, casi ciego y aficionado a los buenos vinos y a la literatura, cuya identidad descubriremos al final. ¿Tuvo claro desde el principio este recurso o pensó en otras formas de aglutinar los textos?
Me costó una noche de insomnio dar con la solución narrativa que buscaba. Hasta las dos de la madrugada pensé en conversar por escrito con una pared. Deseché la idea por demasiado ocurrente. Superada la sorpresa inicial, preví que el artificio resultaría rápidamente ridículo. El Viejo se me ocurrió entre las dos y las tres de la madrugada, y hacia las cinco, con las primeras luces del alba, ideé la revelación final del libro que no hay por qué desvelar aquí.
Si pudiera mantener una conversación con el niño que aparece en la cubierta, ¿qué cosas cree que se dirían?
El niño cuyo retrato figura en la cubierta de mi libro sigue dentro de mí. Mi infancia no se esfumó. La envolví con las sucesivas capas que el tiempo, a la manera de una cebolla, ha ido acumulando alrededor de un núcleo inicial. No sólo hablo a menudo con el niño que fui, sino que a veces lo saco y le encargo que sostenga mi yo durante un rato, también cuando escribo.
Escribe que en cualquier sociedad el hombre sin cultura siempre se lleva la peor parte. «La gramática civiliza», apunta en otra página. A lo largo del libro hay una defensa de la lectura casi como una forma de redención. ¿Qué cree que hubiera sido de su vida de no habérsele cruzado la literatura?
Esto no se puede saber. No me resulta, sin embargo, difícil imaginar que sin cultura yo habría repetido el destino de mi padre o el de mi abuelo. Esto es, habría sido, con suerte, obrero raso en una fábrica, quizá botones de hotel o peón en un taller mecánico.
También sale a la palestra la enorme importancia que ha tenido la poesía (Cernuda, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Aleixandre…) en su trayectoria de hombre de letras.
Sí, pero es que yo no me limito a asociar la poesía con la práctica y disfrute de la literatura, lo cual no es poco. La poesía fomenta la calidad de la persona. A mí al menos me complace encontrarla en cualquier lugar de la vida.
Ha tocado el terrorismo vasco en ‘Los peces de la amargura’, ‘Años lentos’, en alguna pieza de ‘El vigilante del fiordo’, etc. Aquí también se cuela en capítulos como el dedicado a la librería Lagun. Reside en Alemania desde hace treinta años. ¿Cree que hubiera escrito con la misma libertad acerca de esto de haber vivido en San Sebastián, por ejemplo?
No. Expresarse negativamente sobre los pistoleros cerca de sus pistolas entraña graves riesgos para la salud del escritor.
El estilo clásico, muy cuidado, levemente arcaizante, que bebe directamente de nuestra mejor tradición literaria; el humor, la ironía (Fuegos con limón, Viaje con Clara por Alemania); los personajes bien construidos (Benito Lacunza); la importancia de la memoria… son rasgos que para mí definen su obra. ¿Qué otros vendrían a tener importancia según usted?
Perdone, pero no considero mi estilo arcaizante. Mi estilo es el resultado de la voluntad de dar lugar a una música lingüística propia y de la libertad que me confiere la situación vital en que me hallo. A diario, en torno a mí, se habla el idioma alemán. No estoy, pues, expuesto al habla española de un determinado lugar. Yo no empleo los bordones de moda (a día de hoy, a nivel de, poner en valor) y demás mondongos verbales, a menos que los use el personaje de una narración mía durante sus intervenciones orales. Estoy, en lo que hace a la lengua, solo y por tanto construyo mi coiné. Claro está que quiero ser entendido y pongo gran empeño en ello. Ahora bien, lo mismo invento vocablos como uso otros antiguos, pero no por afán de revivir estilos viejos, sino por levantar mi propia música sin perjudicar, por supuesto, la precisión. Luego nos quejamos de que todos escriben igual.
Ahora que menciono a los personajes, en el libro se dice que es imposible que haya novela sin la existencia de estos.
Exactamente. Lo explico con más pormenores en Las letras entornadas. Un texto se noveliza en cuanto intervienen en él entes de ficción activos y singularizados. El día en que se escriba una novela sin personajes me dedicaré de lleno al encaje de bolillos.
¿Cree que ese plebeyismo y esa zafiedad que menciona tienen relación con los bajos índices de lectura en España?
No. España está en la zona intermedia en cuanto a índices de lectura, por debajo de Alemania, pero por encima de Zambia. El plebeyismo español viene de siglos atrás. Lo practican de costumbre las clases acomodadas. El diputado que suelta una palabrota en la tribuna de oradores del parlamento, el Rey campechano, el banquero que se caga en no sé quién, ese tipo de gente que imposta lo popular. Al pueblo llano no le reprocho nada. Bastante tiene con trabajar y sacar los hijos adelante.
Durante 24 años ha sido docente en dos colegios de Alemania. ¿Cuál cree que es la mejor forma de que los chavales se aficionen a la lectura?
La pedagogía aconseja que se les dé ejemplo en casa, que la lectura sea un tema habitual de conversación, por tanto una actividad compartida, y que no esté exenta de recompensas.

Hay un artículo sobre el crítico alemán Reich-Ranicki. ¿Cree que en España sería posible un programa televisivo como el suyo? ¿Ve en algunos de nuestros críticos alguno que se parezca a Ranicki?
Por supuesto que sería posible en España, al menos en la televisión pública, un programa apasionante de libros como el de Reich-Ranicki, los viernes a las diez de la noche. Los televidentes eligen con el mando a distancia el canal, pero la programación la eligen otros convencidos en muchos casos de que la gente, como los cerdos, no merece más que desechos. En cuanto a los críticos españoles, creo que no les falta calidad. El problema de la crítica en España, como en tantas otras partes, es que resulta harto difícil ejercerla de forma profesional. Así pues, el típico crítico de libros se dedica a otra actividad laboral y, en los ratos libres o durante los fines de semana, lee y redacta sus reseñas. Marcel Reich-Ranicki tenía una dedicación exclusiva a la crítica, con tiempo para leer, reflexionar y escribir.
¿Cree que los escritores tienen el mismo predicamento en Alemania que en España?
No deberíamos generalizar. Si miramos con atención, veremos que no existe una comunidad uniforme llamada «escritores españoles». Hay de todo, y lo que pueda servir para caracterizar a unos no sirve para caracterizar a otros. Alemania ofrece, sí, ciertas ventajas para el ejercicio profesional de la literatura. Allí los escritores están mejor arropados en cuestión de honorarios, seguridad social, etc. El fisco los desangra, sin embargo, igual que a los españoles.
¿Qué me diría si escribo la palabra Chestoberol?
Pues que si usted desea poseer uno, ahora mismo están a doce mil euros la pieza. Tengo tres chestoberoles guardados con llave, los únicos que hay en el universo. Para quien no esté en el ajo, convendría aclarar que el chestoberol es un objeto inventado en y por la literatura (como el Aleph o el yelmo de Mambrino), casualmente en mi literatura, e incorporado después a la realidad común. No sirve para nada, pero si se sabe llevar colgado del brazo hace un buen efecto estético, según me han dicho. Lo mencioné nuevamente en Las letras entornadas, pero pudiera ser (en fin, nunca se sabe) que no le vuelva a encontrar hueco en mi literatura. En total, lo he sacado en cinco libros.
En el libro se habla de algunos escritores españoles más jóvenes que usted: Juan Gracia Armendáriz, Pilar Adón, etc. En general, los escritores consagrados son poco generosos con las generaciones posteriores. ¿A qué cree que se debe?
Sólo puedo hacer suposiciones al respecto. No descarto la posibilidad de que los veteranos defiendan con uñas y dientes su espacio en el pedestal. Quizá no quieren reconocer que han envejecido, al igual que su gusto y sus principios. Yo he aprendido mucho de escritores más jóvenes que yo y no tengo por qué ocultar la gratitud que les debo.
¿Tiene algo que ver esa actitud con el hecho de que, cada cierto tiempo, algunos de esos escritores se atrevan a vaticinar el final de la novela? Por cierto, que usted incide en su buena salud.
Todo acaba. Acabarán los hombres. ¿Cómo no van a acabar sus obras? Esta bobada del fin de la novela es un debate superficial que no se da en mi país de residencia. Es una peculiaridad española renovada de cuando en cuando por novelistas ancianos. Entiendo así su mensaje: las novelas no tienen futuro; por tanto, las suyas son las últimas. Ni aunque lo intentara podría yo tomarme este asunto en serio.
BIOGRAFÍA
Fernando Aramburu es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, participó en San Sebastián, su ciudad natal, en la fundación del Grupo CLOC de Arte y Desarte, que entre 1978 y 1981 editó una revista e intervino en la vida cultural del País Vasco, Navarra y Madrid con propuestas de índole surrealista y acciones de todo tipo caracterizadas por una mezcla particular de poesía, contracultura y sentido del humor.
Desde 1985 reside en Alemania, donde ha impartido clases de lengua española a descendientes de emigrantes. En 1996 publicó ‘Fuegos con limón’, novela basada en sus experiencias juveniles con el Grupo CLOC. Sus libros han sido traducidos a diversos idiomas y han obtenido varios premios.
En 2009 abandonó la docencia para dedicarse exclusivamente a la creación literaria. Colabora con frecuencia en la prensa española.