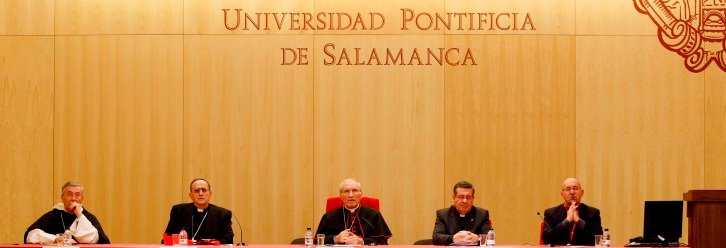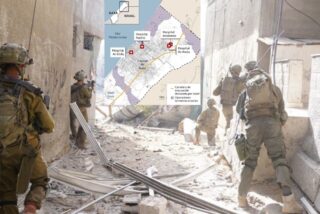Sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento, y sin éste, no hay Biblia cristiana
(Upsa).-En el marco del Congreso de Teología «A los 50 años del Concilio Vaticano II (1962-2012)», organizado por las Facultades de Teología de España y Portugal, en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), la primer mesa vespertina ha contado con las intervenciones de los profesores Martín Gelabert y Félix García, que han centrado sus ponencias en la constitución dogmática Dei Verbum.
El primero en intervenir fue el dominico Martín Gelabert Ballester, catedrático de la Facultad de Teología de Valencia, con una exposición titulada «Dei Verbum, para el progreso de la teología fundamental». Según el profesor Gelabert, se trata de una cuestión central, ya que «la idea que nos hacemos de la revelación condiciona nuestra visión de Dios y nuestra relación con Él«. Dei Verbum fue un documento algo olvidado en el postconcilio, según el ponente, pero ciertamente «supuso un cambio decisivo en la teología católica de la revelación», que se concibe ahora como una revelación personal, algo vivo y siempre actual.
La referencia de la Palabra de Dios «no es el libro de la Escritura, sino Jesucristo, que se nos revela a través de la Sagrada Escritura y la Tradición en la vida de la Iglesia», afirmó. Además, se refirió a la revelación como diálogo: «Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros», y el diálogo implica que los dos interlocutores son activos, «el ser humano debe ser algo más que un destinatario pasivo de la Palabra de Dios». A la luz de la reciente exhortación apostólica Verbum Domini se entienden mejor estas aportaciones magisteriales del Concilio: la revelación divina requiere una respuesta humana, libre, que es la fe.
Además, «toda criatura es palabra de Dios dado que habla de Dios», tal como señalaba San Buenaventura. También Santo Tomás de Aquino hablaba de los dos libros, el de la naturaleza y el de la Sagrada Escritura. Según defendió el ponente, «hoy la teología fundamental en España y Portugal está caminando en una estrecha relación con la ciencia en cuanto a estos temas», y citó algunos ejemplos concretos, como un reciente simposio.
La segunda intervención de la tarde, a cargo del catedrático de la Facultad de Teología de la UPSA, Félix García López, llevaba por título «La Sagrada Escritura». En ella señaló que la importancia doctrinal de la Dei Verbum reside en su tratamiento de la revelación y la Sagrada Escritura, convirtiéndola en un documento eclesial imprescindible. «Antes del Concilio había teólogos preocupados por una exégesis que se alejaba de la Tradición de la Iglesia y se acercaba a posturas protestantes«, afirmó, comentando algunos hechos de aquel tiempo.
Según algunos especialistas, el documento relativo a la Escritura fue el que tuvo un camino más complicado, hasta que se aprobó definitivamente la Dei Verbum. «Comenzó una época nueva que se caracterizaría por la revalorización de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia y por el estudio científico de la Biblia«, con algunos documentos importantes posteriores publicados por la Pontificia Comisión Bíblica: uno sobre la interpretación de la Escritura, y otro sobre el pueblo judío.
En la segunda parte de su ponencia, Félix García abordó la cuestión de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el marco del diálogo judeocristiano. En la medida de su competencia, la Pontificia Comisión Bíblica se ha inscrito en el movimiento contemporáneo de acercamiento al judaísmo, y en concreto ha profundizado en la exégesis. De hecho, el documento emitido es el primero que se refiere directamente al holocausto judío, haciendo una lectura del Concilio Vaticano II a la luz de ese terrible acontecimiento.
En la historia de la Iglesia hay un componente importante de antijudaísmo, ya que algunas interpretaciones erróneas e injustas del Nuevo Testamento sobre la culpabilidad de los judíos en la muerte de Jesús han llevado a la hostilidad contra ese pueblo, tal como reconoció Juan Pablo II. «Incluso se llegó a negar el valor religioso del Antiguo Testamento», señaló el profesor García López. Así se entiende que la constitución Dei Verbum cite la condena de Pío XI al nazismo, «un dato que con frecuencia pasa desapercibido«.
«Sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento, y sin éste, no hay Biblia cristiana«, afirmó tajante el ponente, después de exponer diversas posturas en este debate teológico. Es más, «la unidad de los dos testamentos es primariamente teológica, porque los dos se refieren a la misma realidad divina», según algunos autores. En la relación entre ambos Testamentos hay continuidad, discontinuidad y cumplimiento. Por eso «la lectura del Antiguo Testamento se hace a la luz de Cristo».
«El redescubrimiento del judaísmo y de la Biblia judía ha sido uno de los acontecimientos más importantes en la exégesis católica de estos últimos cincuenta años, así como en las relaciones judeocristianas», concluyó el profesor. «Esperemos que pronto se haga realidad el sueño de una teología bíblica de conjunto que tome con igual seriedad y valor de la única Biblia cristiana».
La segunda mesa de la tarde ha contado con las intervenciones de los profesores Javier Prades, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, y José Luis Gutiérrez, de la Universidad de Navarra.
El primero en intervenir fue Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, con una ponencia titulada «La antropología teológica«, en torno a la constitución pastoral Gaudium et spes. El primer elemento que destacó es que este documento conciliar «puso en el centro al hombre como interlocutor de Dios, dialogando con el hombre acerca de la verdad del hombre, siendo Cristo Salvador quien la revela». Se trataba de hablar de la revelación de un mundo que sentía extraño a Dios, y mediante enunciados y categorías teológicas.
Sin renunciar a los términos teológicos y bíblicos, el Concilio hizo un esfuerzo para encontrar categorías antropológicas para poder hablar al hombre. La asamblea conciliar recuperó la categoría bíblica del ser humano como «imagen de Dios». La constitución pastoral no sólo supuso una renovación de los contenidos teológicos, sino también del método, logrando «una teología que no sólo se defiende de los ataques de la modernidad, sino que quiere responder a las aporías y carencias de la cultura actual».
El Concilio invita a reconocer la verdad en el acontecimiento de Jesucristo, «que es la verdad en persona», señaló Prades. «El acontecimiento de Jesucristo es el único principio que permite comprender la totalidad de la realidad y de la historia», y por eso Cristo no se puede reducir a una ideología que se universaliza, sino que «es el único Salvador, centro del cosmos y de la historia; por eso se ha hablado de la singularidad de Cristo, y que la verdad del hombre ha encontrado su forma histórica concreta en la persona de Cristo, única e irrepetible, que no se puede deducir de una necesidad histórica, ni tampoco es casualidad. Es una figura única y para siempre: el universal concreto».
«El encuentro con Jesucristo es el que lleva a plenitud el misterio de la libertad humana«, señaló el ponente, ya que «Cristo es la imagen de Dios que hace posible la realización de la imagen de Dios en el hombre». Esta modalidad testimonial de la revelación, según Javier Prades, «es adecuada para la evangelización en las sociedades plurales de Occidente, ya que no relativiza la verdad, sino que pretende ser verdad universal, y a la vez exquisitamente respetuosa con todos».
La institución de todos los sacramentos por Cristo
El siguiente ponente fue José Luis Gutiérrez, profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, cuya intervención fue titulada «La teología de la liturgia«. Por primera vez, la liturgia fue contemplada en un documento eclesial a través de sí misma, en su acontecer, donde «sucede la obra de la redención». Todos los sacramentos nacen del misterio pascual de Jesucristo, de su costado abierto en la cruz, como decían los Padres de la Iglesia. Pero, además, «lo que Jesús hace en la última cena es instituir una nueva economía, la litúrgico-sacramental; no sólo instituye la eucaristía, sino que condensa el mandato y la razón memorial de toda celebración litúrgica«.
Si Cristo, en pleno contexto de una cena pascual, establece un nuevo mandato, implícitamente está afirmando su condición divina, y crea la liturgia de la Iglesia, «que se celebra no ya en memoria de la liberación del Antiguo Testamento, sino de su entrega plena y definitiva en la cruz». La constitución Sacrosanctum concilium supone una revolución en el acercamiento a la liturgia por parte de los textos oficiales, pues «se comprende ya no como la conclusión lógica de un proceso discursivo sobre la naturaleza del culto público». Para el Concilio, la misma celebración de la liturgia es ya un principio teológico.
Antes el estudio se limitaba a los aspectos ceremoniales, y esto ya lo modifican los representantes del movimiento litúrgico previo al Concilio Vaticano II. «Los textos conciliares conceden a la liturgia la capacidad de autodefinirse«, afirmó el profesor Gutiérrez.