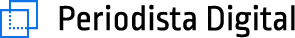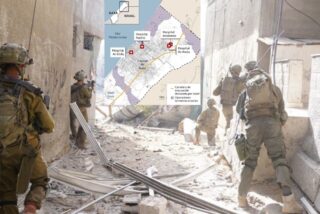Si bien cada momento de la historia es diferente del anterior, también comparten todos muchos puntos en común. A fin de cuentas, sus protagonistas últimos, los seres humanos como usted o como yo, siempre somos los mismos. Más evolucionados, mejor educados, más interconectados, pero los mismos hombres y mujeres en esencia.
Prueba de esto es que acontecimientos históricos tan diferentes tanto por su época como por el lugar en el que se produjeron como las revoluciones francesa (1789) y rusa (1917), e incluso otras como las diversas revoluciones americanas del s. XIX o las que a lo largo del siglo XX agitaron a múltiples naciones del Tercer Mundo, comparten una serie de puntos comunes. Una especie de patrón de actuación general a todas ellas.
En primer lugar, esto es lógico, las revoluciones las comienzan siempre grupos oprimidos. Sin embargo, y esto ya sí es menos obvio, no se trata nunca de las enormes masas de oprimidos, sino que se trata de pequeños grupos con fuerza pero sin poder real: los burgueses en la Francia de Luis XVI, los mencheviques y bolcheviques en la Rusia de Nicolas II, los criollos en la América de Bolivar… Grupos pequeños que, eso sí, saben ganarse el apoyo de la gran masa de oprimidos, de la que se ponen a su frente, aunque nunca lleguen a formar parte de ella. Ni lo pretendan siquiera.
En segundo lugar está el hecho de que, una vez amalgamados los intereses de esa minoría detonante y de esas masas inflamables, al ser activadas las revoluciones, se desata un enorme torrente de ilusiones: los campesinos aspiran a adquirir tierras, los obreros mejoras en sus fábricas, los burgueses reconocimiento… Todos comparten su deseo de cambiar las cosas, de derribar el régimen previo, pero cada cual aspira a construir un futuro diferente.
Y por esto mismo se derivan el tercer y cuarto punto general a todas las revoluciones a lo largo de la historia: que las revoluciones implican una gigantesca turbulencia interna, una gran inestabilidad y que, a consecuencia de esta misma, tarde o temprano a toda revolución le sigue una contrarrevolución, dirigida por una facción de los revolucionarios, y dirigida a imponer el orden y la calma sobre sus antiguos compañeros de viaje más díscolos, sobre todo aquellos que aspiran a seguir la revolución o a exportarla a otros países.
A Lenin le siguió Stalin, a la Convención francesa el Directorio y luego Napoleón, y los indios americanos son el triste testimonio de que los nuevos gobiernos independientes postimperiales no les trataron en absoluto mejor de lo que les habían tratado antes los virreyes europeos.
Algo así está pasando ahora mismo en los países árabes que hace unos meses ardían en el fuego revolucionario. En Egipto el ejército, cuya indolente posición posibilitó la caída de Mubarak, se niega ahora a ceder un ápice de su poder y reprime a quienes siquiera lo proponen.
En Túnez son los islamistas los que están erradicando poco a poco todo lo que de occidental (léase liberal, socialista, demócrata, comunista, nacionalista…) pueda haber en el país para acercarse cada vez más a las teocracias del Golfo como Arabia Saudita, a cambio de ingentes sumas de petrodólares.
Y en Libia, pese a que aún campa el caos, son los islamistas más radicales del Grupo Islámico Combatiente Libio, los que se están haciendo más fuertes. De momento vuelta a la poligamia y a la ley islámica. Parca revolución la suya.
No son no, en absoluto, partidarios de Al Qaeda. Poco o nada comparten con el perfil del vesánico terrorista aislado en la frontera de Afganistán y Pakistán o en las yermas tierras de Somalia. Sin embargo oírles hablar de mujeres y homosexuales provoca algo más que una intensa desazón.
A su vez, la enorme inestabilidad desatada tras las revoluciones está convirtiendo al Magreb y a sus vecinos del sur, los países del Sahel, en una auténtica olla a presión en la que el tráfico de armas y la libre circulación de células terroristas es moneda común de cada día. Tanto es así que las consecuencias de esta inestabilidad han llegado ya a las puertas de Nigeria, hasta hace poco un remanso de paz y de entendimiento entre religiones.
Son dinámicas propias de todas revolución y poco se puede hacer ante esto, como poco se pudo hacer en otras revoluciones pasadas. Intervenir militarmente como se hizo en 1793 contra Francia o en 1917 contra la URSS sería un error como lo fue entonces.
Aunque también es cierto que, por esto mismo, permitir que los islamistas más radicales terminen de laminar a los demócratas norteafricanos que sobrevivieron a los dictadores ya depuestos también sería algo imperdonable.
En todo caso, una buena idea puede ser ocuparse menos de nuestras inversiones estratégicas en esos países y algo más de sus sociedades. A fin de cuentas uno, en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar y cultura, esto también es una constante, sólo recoge lo que siembra.