El hombre que quiso entrar en Auschwitz (Temas de Hoy) nos ofrece el impactante testimonio real de Denis Avey, soldado británico que durante la segunda Guerra Mundial se introdujo voluntariamente en Buna-Monowitz, el campo de concentración conocido como Auschwitz III, para ser testigo de los horrores que allí se cometían.
En el verano de 1944, Denis Avey había sido capturado por los nazis y compartía trabajos forzados con los prisioneros
judíos del campo de concentración de Auschwitz. Allí trabó amistad con varios de los presos, entre ellos Hans, un judío holandés que sobrevivió al exterminio gracias a la ayuda de Denis cuando este, conocedor de su terrible situación, ideó un intercambio para que Hans pudiera alimentarse mejor y descansar en el barracón de los prisioneros ingleses.
En su lugar, Denis vistió el pijama a rayas y vivió en primera persona la crueldad, la humillación y la destrucción de un sitio que, según nos relata, era lo más parecido al «infierno en la tierra».
Durante décadas el autor fue incapaz de evocar un pasado que todavía le atormenta. Sesenta y cinco años después de la pesadilla vivida, ha decidido romper su silencio para contar toda su historia, tan apasionante como conmovedora, que nos brinda una singular perspectiva de la mente de un hombre corriente que ha logrado convertirse en un modelo único de valentía y generosidad.
Fragmento de El hombre que quiso entrar en Auschwitz
En el momento en que la gente se arremolinaba, aproveché la confusión del final de la jornada y me fui derecho al Bude, un cobertizo de madera en un rincón del almacén del contratista. Abrí la puerta y entré. Conocía su sobrio interior, apenas unas mesas pequeñas y un simple banco, porque a veces comíamos y nos guarecíamos allí. Una vez dentro, me quité mis pesadas botas y me calcé los bastos zuecos de madera para que el intercambio fuera más rápido. Hans me vio entrar en el cobertizo y se apresuró a seguir mis pasos.
Apareció de pronto en la puerta y sin vacilaciones la empujó para entrar. Se le notaba agitado; lo que estaba haciendo era más peligroso para él que para mí, pero había acudido. La oportunidad de pasar una noche más segura y comer algo más compensaba con creces el riesgo. Nervioso, miró de reojo al echar el pestillo y corrió hacia mí con los ojos bajos, como si eso ayudara a enmascarar nuestro plan.
No había tiempo para hablar. La rapidez era esencial; de tardar más de un minuto, fracasábamos. Hans se quitó su chaqueta infestada de bichos y me la tiró. A cambio yo le di mi gruesa guerrera militar. Al ponerme su uniforme de rayas percibí el tufo a mugre y podredumbre, y noté los bichos que salían de pliegues y costuras en busca de sangre fresca. Eso podía soportarlo, ya sabía cómo vivir con piojos. Me lo habían enseñado el desierto y los campos italianos de prisioneros. Entonces ni se me pasó por la cabeza la idea de contraer tifus. Los piojos eran el menor de mis problemas.
Había dejado en el barracón la camisa del ejército y llevaba una simple camiseta bajo la guerrera militar. Cualquier tipo de camisa debajo del uniforme de cebra habría levantado sospechas, por mucho que me hubiera afeitado la cabeza y embadurnado la cara para tener aspecto demacrado. Había prescindido de todas las señas de mi verdadera identidad. «Cómo cambia las cosas un uniforme», pensé fugazmente al mirar a Hans vestido con mi ropa. Había acertado: era más o menos de la misma estatura y constitución que yo y también bastante pálido.
Le había conseguido unos zapatos viejos y los había escondido previamente en el Bude. Los zuecos de madera habrían llamado la atención en un prisionero de guerra británico. Ya había escondido mis botas militares antes de que llegara él. No estaba dispuesto a dejárselas a nadie ni siquiera una noche.
Una vez efectuado el cambio de ropas, recordé rápidamente el plan a Hans. Le dije que no debía manifestar ninguna agitación ni hacer nada que atrajera la atención sobre él de ninguna manera. Sus movimientos tenían que ser tranquilos y decididos. Por encima de todo, le dije que no corriera. Aunque no sé si habría tenido fuerzas.
Salió inmediatamente con todo el aspecto de un soldado inglés y se dirigió, tal como le había dicho, a buscar a Bill y Jimmy. Aguardé un momento. Después adopté la expresión abatida que había observado, dejé caer los hombros, salí del cobertizo con los ojos bajos y me dirigí cojeando hacia la columna que estaban formando los prisioneros judíos. Me puse en medio de una fila, tosiendo para poder ocultar mi acento con la voz ronca si alguien me hablaba.
La sensación fue buena, como si volviera a tener la sartén por el mango. Ya no era un simple espectador. Burlar su disciplina significaba que yo estaba dominando al enemigo. De pronto, me hice consciente de nuevos peligros.
Recorrí furtivamente con los dedos la chaqueta tipo pijama para ver si estaba bien abrochada y ajustada hasta el cuello. Tenía que ser así. La falta de un botón o el cuello suelto podrían acarrear una paliza de los Kapos. No tendría más remedio que sufrir la paliza o echar a perder la operación. Si me hubieran descubierto, me habrían pegado un tiro en el acto; eso ya lo sabía.
Estaba preparado interiormente para el combate, pero tenía que aparentar debilidad y sumisión. La adrenalina corría por mis venas mientras escuchaba la monótona cantinela del recuento: «eins, zwei, drei, vier».
Más en Libros
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
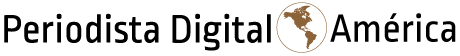 Home
Home