Más información
Desde muy niña encontré un enorme placer en charlar largo y tendido con personas de edad; de mucha edad, cuánta más, mejor. Se aprende mucho de ellas. Adaptadas, más o menos, a la época en que les está tocando vivir el último tramo de su existencia, en realidad su mundo es otro, el correspondiente a su infancia y adolescencia. Y ese mundo, del que son los únicos testigos todavía vivos, se ha ido para siempre.
Un vecino mío, que andará por los ochenta y muchos, ha perdido recientemente a su esposa, una encantadora señora un par de años menor que él. El hombre está como perdido, creo que ha abandonado todo interés por seguir viviendo. Los amigos intentamos acompañarle todo lo que podemos y, en mi caso, trato de llevarle, a lomos de sus recuerdos, a aquella lejana época. Creo que me lo agradece porque, sumergido en ella, consigue evadirse un rato de su ingrato presente.
Ayer me habló, una vez más, de los años cincuenta; según le iba escuchando, más me parecía que estaba describiendo otro planeta.
Cuando comenzó la década, todavía era posguerra, con sus cartillas de racionamiento y su estraperlo. Al finalizar, ya había televisión y estaba claro que España iba decididamente hacia arriba.
De niño, las mañanas de los domingos solía dar con sus padres un paseo por el barrio; en todo lo alto había un bar que, hiciera o no buen tiempo, tenía al aire libre una especie de cajón en el que los parroquianos jugaban a “la rana” . Consistía el asunto en lanzar unos pequeños discos metálicos sobre una superficie con diversos agujeros y, en su centro, una rana con la boca muy abierta. Se trataba de colar el mayor número de discos en esas aberturas; la mayor o menor dificultad del lance se correspondía con la escala de premios; el más sustancioso, naturalmente, era el que se obtenía si se lograba hacer que la rana se tragara el proyectil.
Su único abuelo vivo bajaba todas las tardes al bar que había en su misma manzana. Allí se jugaba, sobre todo, al tute, aunque, de vez en cuando, también se organizaban partidas de mus o de dominó. Todas las noches, próxima la hora de la cena, por orden de su madre, tenía que bajar en busca del anciano que, de ser por él, habría continuado en la taberna hasta la hora del cierre.
En aquella época, apenas había teléfonos en Madrid, la televisión todavía quedaba lejos y, como España era todavía demasiado rural, casi todas las familias tenían parientes próximos en algún pueblo. Se comunicaban con cartas que solían cruzar un par de veces por semana.
Para finalizar con los rasgos más destacados de aquel tiempo, en todos los barrios funcionaban dos o tres salas de billar, con las mesas correspondientes, otras de futbolín y, en el caso de las más pudientes, ¡hasta ping-pong! Eran, podría decirse, el centro social de reunión.
De esas docenas, muchas docenas de establecimientos, hoy, en Madrid, no queda uno solo.
También había dos o tres cines de sesión continua por barrio, con sus programas dobles que solían cambiar semanalmente. Hay también han desaparecido todos.
Hasta aquí, la somera crónica de un tiempo pasado.
No voy a entrar en si peor o mejor que el actual, porque, sencillamente, cualquiera sabe.
Pero, lo que no puedo dudar es que, en nuestro trayecto hasta el mundo de hoy, lleno de avances, de comodidades, son muchas las cosas de valor que nos hemos dejado en al camino.
Surge, pues, el dilema evidente: los jóvenes de hoy, que se están haciendo en un mundo con Internet, teléfonos móviles, redes sociales… avanza todo a tal velocidad que, dentro de sesenta o setenta años, cuando les toque a ellos contar sus batallitas a señoras curiosas como yo, les hablarán de cosas muy parecidas a las que escuché ayer de labios de mi vecino. También describirán, con añoranza, lo mucho que se ha perdido para siempre.
Todo lo que hoy consideramos normal, tan normal como el Sol o las nubes, en sólo unos años habrá desaparecido del todo.
Más aún, hoy nos resultaría imposible, por mucho que tirásemos de imaginación, adivinar alguno de los muchos cambios que tendrán que padecer, andando los años, nuestros jóvenes de hoy.
Táchenme de sentimental, pero me gustaría que alguien se molestara en resucitar alguna de esas costumbres. Aunque sólo fuera por ver qué sucedía. A lo mejor, nos llevábamos una sorpresa.
Creo que ganaríamos mucho si, en vez de seguir dándole al móvil o a las tabletas, de vez en cuando, nos reuniéramos en un bar para charlar sin prisa de nuestras cosas, escribiéramos cartas o jugáramos al billar, que también es otra manera eficaz de hacer amigos.
Lo más importante, a mi parecer, es divulgar aquello, mostrárselo a los adolescentes de hoy, llevar a su ánimo que tal vez mereciera la pena, para todos, el resucitar algunas de aquellas viejas costumbres.
Seguro que saldríamos ganando; y también, algo de lo que perderíamos a cambio, bien perdido estaría.
Sé que sueño con un imposible, pero sólo con planteárnoslo, seguro que descubríamos muchas cosas que permanecen ocultas en nuestro interior y que mucho bien nos proporcionarían de ser capaces de disfrutarlas.
Como hizo en sus buenos tiempos, mi vecino octogenario.
¿Por qué no?
En resumidas cuentas, de lo que se trata es de promover todo lo que favorezca la comunicación, lo que elimine distancias.
O sea, lo que, desgraciadamente, estamos perdiendo a marchas forzadas.
¿O no tan forzadas?
Ahí lo dejo, amigos. Creo que merecería la pena intentarlo.
Pues eso.
Elena Sánchez
Más en Columnistas
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
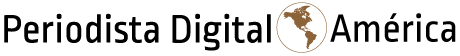 Home
Home