En la era de la hiperconexión y de la idiotez programada asistimos al ascenso de una casta particularmente irritante: la de los famosos que, embriagados por el único —y, sin duda, valioso— talento que poseen (patear un balón, memorizar un guion, entonar una canción o emplatar un bogavante televisivo), se sienten ungidos para pontificar sobre cualquiera de los grandes temas de la agenda nacional e internacional.
Nadie discute su derecho constitucional a expresarse con libertad. Faltaría más. El problema no es ese, sino su deslumbrante arrogancia para sentar cátedra sobre lo que desconocen, y —peor aún— la devoción con que millones de personas se postran ante sus pronunciamientos como si emanaran de un concilio de sabios.
Estas admirables criaturas, cuyo prestigio tiene muy poco que ver con el intelecto —en sentido amplio y en sentido estricto—, se arrogan la potestad de dictar sentencia sobre asuntos que requieren estudio, formación y prudencia. Liquidar cuestiones de economía, geopolítica o filosofía moral en un tuit o una declaración testosterónica es su especialidad. Y, ¡oh, sorpresa!, sus opiniones siempre caen del mismo lado: el de una izquierda prêt-à-porter, caviar si el presupuesto lo permite, que formula su guion sobre una falsa superioridad moral que garantiza el aplauso automático de la secta.
Conviene recordar una obviedad que la sociedad del espectáculo ha relegado al olvido: ser excepcional en algo no convierte a nadie en profeta de todo. Que Pedro Almodóvar sepa rodar un travelling impecable no lo habilita como analista económico. Que Ismael Serrano llene auditorios no lo convierte en experto constitucionalista. Que un chef mediático sepa manejar un bogavante no lo transforma en sociólogo de la pobreza. Y sin embargo, ahí están: encaramados al púlpito de la notoriedad, vomitando consignas simplonas —cuando no delirantes— que confunden emotividad con conocimiento.
Su pretensión de auctoritas es cómico-patética. Equivale a que un delantero centro, por su dominio del balón, se considerase capacitado para practicar cirugía cardíaca. Pero, tratándose de cultura, política o moral pública, se nos exige tragar cualquier patochada envuelta en el brillo de un Goya, un Grammy o un contrato millonario.
En un movimiento puramente postmoderno, estos famosos aspiran a ejercer de “intelectuales orgánicos” de las masas, como si fueran émulos de Gramsci… aunque en versión de peluquería y alfombra roja. En realidad, no son más que clones cosméticos de la corrección política de izquierda, incapaces de comprender los dogmas que repiten con la misma devoción con que un loro recita el catecismo.
El sesgo ideológico de sus proclamas es tan previsible como grotesco. No hablan: declaman desde un manual de clichés progresistas que exige denunciar “el sistema”, defender “las causas nobles” y maldecir al capitalismo… eso sí, sin poner en riesgo su cuenta corriente, generosamente alimentada por el mismo sistema que dicen detestar.
El caso de Javier Bardem es paradigmático: pontifica con entusiasmo sobre ecologismo, justicia social y desigualdad, pero sus discursos carecen de coherencia, rigor y pudor. Es un “rojo” de manual que vive con las comodidades de un millonario, un marxista de champán que huye de Hacienda con la misma agilidad con que elude la autocrítica.
Su hipocresía pijo-progre alcanza el clímax cuando defienden dictaduras de izquierdas, modelos colectivistas y regímenes donde —de aplicarse sus propias recetas— no podrían ni rodar, ni cantar, ni amasar fortunas. Son los rebeldes más dóciles del mercado: revolucionarios de plató que proclaman su odio al capitalismo mientras viven de su esplendor. Si algún día sus utopías se hicieran realidad, acabarían componiendo himnos al líder, censurados, confiscados y agradecidos.
Pero si hubiera que elegir un símbolo contemporáneo de este narcisismo militante, ahí está la célebre “flotilla rumbo a Gaza”, presentada con la solemnidad de una gesta humanitaria. En teoría, navegaban hacia Oriente cargados de medicinas, alimentos y esperanza. En la práctica, iban cargados de cámaras, egos y discursos prefabricados. La épica resultó ser un reality show flotante, un crucero por el Mediterráneo con posado incluido, donde lo único que se repartía generosamente era el postureo solidario.
No llevaban ayuda, sino hashtags. No transportaban víveres, sino consignas. La tragedia ajena servía de escenario para que algunos famosos, intelectuales de plató y artistas de conciencia selectiva aumentaran su visibilidad y se apuntaran el tanto de la “rebeldía moral” sin despeinarse. Un turismo de indignación, pagado en divisa de vanidad, que sintetiza a la perfección la estética moral del progresismo de salón: compromiso sin sacrificio, revolución sin riesgo, conciencia sin coste.
A esta fauna se suma la plaga de influencers y celebrities de todo pelaje: streamers, modelos, cocineros y presentadores que opinan sobre fiscalidad, IA o geoestrategia con el único título que les avala: tener seguidores. Cuando una celebrity con millones de fans sentencia que “el sistema es injusto” sin saber distinguir un bono de una acción, ofrece una aportación de inestimable valor: un monumento a la ignorancia fluida.
Lo más exasperante, sin embargo, no es su atrevimiento, sino la complicidad del público. Su doble moral se celebra o se tolera con entusiasmo bovino. Tienen derecho a opinar sobre todo —y bien está—, pero quien osa señalar sus contradicciones es tachado de intolerante o retrógrado. Si un economista intentase dirigir una película, sería ridiculizado y expulsado del set; pero cuando un actor pontifica sobre la fiscalidad sin distinguir entre IRPF e Impuesto de Sociedades, se le aplaude con fervor.
La fama no puede ser un cheque en blanco para la ignorancia. Quien tiene un altavoz de millones debería usarlo con una mínima responsabilidad intelectual. No se trata de censurar a nadie, sino de exigir rigor a quienes pretenden influir. Si van a hablar de política, que estudien. Si van a defender una causa, que se informen. Y si no están dispuestos a hacerlo, que se limiten a lo que saben: entretener, cocinar o posar. En una época donde la humildad escasea, reconocer los límites del propio conocimiento sería su gesto más revolucionario.
Porque el problema no es que los famosos hablen: es que la sociedad los escuche con reverencia. La fama no equivale a sabiduría, y mientras sigamos confundiendo popularidad con competencia, el debate público seguirá dominado por el ruido del famoseo, no por la razón.
Quizá haya llegado el momento de bajar a estas estrellas del pedestal, apagarles el foco y devolverles al terreno de la realidad: el de su oficio. Y mientras tanto, releamos La conjura de los necios y recordemos aquella frase inmortal:
“Cuando un hombre inteligente se une a un necio, es el necio quien gana”.
Y no solo eso: quizá sea hora de exigir que la indignación tenga mérito, y que la conciencia de salón se pague con algo más que likes y selfies. Hasta que eso ocurra, seguiremos siendo espectadores del gran espectáculo de la ignorancia aclamada.
Más en Columnistas
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
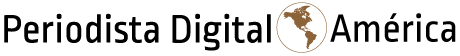 Home
Home