“El declive del valor es quizás la característica más sobresaliente de Occidente.”
Aleksandr Solzhenitsyn
Sandra tenía catorce años.
Sufría acoso en su colegio, un centro religioso donde su madre advirtió en dos ocasiones lo que ocurría.
Nadie actuó.
El protocolo que debía haberse activado jamás vio la luz, Permaneció oculto en la oscuridad del silencio. Un silencio —el del deber incumplido— que acabó envolviéndolo todo.
El ruido del acoso llenaba sus días: murmullos, risas hirientes, burlas, insultos, amenazas veladas, desprecios…
Desde el colegio, silencio sepulcral.
En su interior, otro silencio, más hondo aún: el del alma que ya no espera respuesta.
Y lo más doloroso: el colegio que debía haberla protegido invocaba un ideario moral que el silencio ignoró.
Allí donde la formación moral debía corregir el mal, se miró hacia otro lado.
A veces, el miedo a la alarma social pesa más que la responsabilidad de quien tiene en sus manos la formación de un ser humano.
Y cuando la oscuridad del silencio oculta la realidad, estamos salvando el envoltorio pero perdiendo el contenido.
La soledad que rodeó a Sandra no fue un caso aislado: fue el reflejo de un modo de actuar que se repite.
El acoso escolar se ha extendido como un virus silencioso que anida en aulas donde el respeto se desconoce y la autoridad se ha perdido.
En demasiados centros, los insultos, las burlas y la humillación se han convertido en parte del paisaje cotidiano.
Y lo más inquietante: cada vez son más jóvenes los que aprenden a ejercer la crueldad.
¿Qué está ocurriendo para que niños de apenas once años sean capaces de torturar emocionalmente a una criatura de tan solo cinco?
Cuando la inocencia deja de reconocerse incluso entre los propios niños, la sociedad entera ha perdido su reflejo humano.
Porque lo que sucede dentro del aula se gesta fuera de ella, en la sociedad que la moldea.
La sociedad no se erosiona por sí misma. Ningún pueblo se descompone sin que alguien socave sus cimientos.
El deterioro moral y académico que hoy padecemos no es fruto del azar,
sino de ideologías que, bajo el pretexto de un falso progreso, han ido sustituyendo la formación por el adoctrinamiento.
Durante décadas se han promulgado leyes que han ido rebajando sucesivamente la exigencia, despreciando el mérito y convirtiendo la educación en un instrumento de uniformidad.
Se han rebajado los niveles de responsabilidad para fabricar hombres y mujeres masa dóciles y obedientes. Ya no se forma para pensar, se instruye para repetir, porque un alumno que no aprende a pensar no se cuestiona; y quien no se cuestiona, obedece. La escuela ha cambiado el esfuerzo por la consigna. Ya no forma mentes: distribuye títulos.
Así se fabrica el ciudadano perfecto para el sistema: dócil, acrítico, convencido de que repetir es comprender y callar es convivir. Y cuando ese modelo se consolida, la libertad deja de ser un derecho para convertirse en una ilusión cuidadosamente administrada.
No se trata solo de leyes mal concebidas, sino de la cobardía de quienes pudieron corregirlas y no lo hicieron.
Durante más de cuarenta años, gobiernos de distinto signo se han sucedido sin modificar un sistema que ha despojado a la educación de su propósito esencial: formar personas íntegras.
Cada reforma prometió progreso, pero lo que se consolidó fue el fracaso: generaciones privadas del sentido del deber, del esfuerzo y de la responsabilidad moral, tanto hacia los demás como hacia sí mismos. Y hoy vemos el resultado: preadolescentes que ejercen crueldad sobre niños de cinco años, como si el sufrimiento ajeno fuera un juego.
Quien a los once años humilla sin conciencia, mañana puede golpear sin remordimiento.
Porque la violencia no nace: se aprende cuando la sociedad deja de formar en el respeto.
Sandra conoció la maldad, esa que se disfraza de burla y se complace en herir.
No calló. Su madre habló por ella, y la respuesta fue el silencio. Y nada destruye tanto como descubrir que quienes debían protegerte te ignoran y eligen no hacerlo. Y ese vacío —el del deber que no llega— acaba por hacerlo todo insoportable, hasta el punto en que el alma se quiebra. No porque la vida fuera injusta, sino porque la hipocresía de su entorno le negó la verdad y el amparo que merecía. Ahí es donde vivir —no la vida, sino el acto de vivir— perdió su horizonte.
Nada se repara con discursos huecos ni homenajes de conveniencia. Son gestos para la galería, no para la conciencia.
El dolor solo se honra impidiendo que se repita.
Conviene no engañarse: la sociedad no se erosiona por sí sola, ni se descompone sin que alguien socave sus cimientos. A los pueblos los degradan desde arriba.
El vacío moral no empieza en las aulas ni en las calles: comienza en las instituciones que deberían dar ejemplo.
Porque quienes rigen un país no pueden predicar empatía mientras siembran confrontación, celebrar la diversidad mientras descalifican la divergencia, ni abanderar igualdad asentados en la arbitrariedad.
Cuando el poder convierte la mentira en costumbre, la escuela en laboratorio ideológico, y la palabra en herramienta de manipulación, la sociedad entera comienza a desmoronarse.
El deterioro moral y académico que hoy sufrimos no es fruto del azar, ni surge de la pereza colectiva, sino de ideologías que, bajo el pretexto de un falso progreso,
han promulgado leyes y programas concebidos para rebajar el nivel de pensamiento, porque quien no aprende a razonar acepta sin crítica lo que le imponen, y así han ido sustituyendo la formación por el adoctrinamiento para moldear ciudadanos dóciles, útiles al poder e incapaces de disentir.
Sandra era una niña que tan solo tenía catorce años.
En su colegio, nadie la escuchó. Nadie la protegió.
Y, sin embargo, todos diremos que lamentamos su muerte.
De Sandra quedará su nombre y el eco de una advertencia: cuando un pueblo permite que la inocencia se quiebre en sus escuelas, lo que se apaga no es una vida: es el sentido mismo de la humanidad.
Más en Columnistas
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
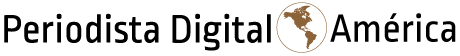 Home
Home