«La ciencia sin religión está coja; la religión sin ciencia está ciega». —Albert Einstein
Uno no suele empezar un artículo dándole la razón a Einstein, pero esta vez no hay escapatoria. La frase se coló por la rendija del tiempo y acabó —como un eco indeseado— presidiendo el más insólito de los duelos intelectuales: el del Papa León XIV y el físico Valerio Rossi, celebrado en pleno corazón académico de Italia, frente a una audiencia abarrotada que no fue a aprender, sino a ver sangre.
A veces el siglo XXI se disfraza de iluminación, pero lo que hay debajo es puro esnobismo con bata blanca. Ocurrió hace poco en Italia, en uno de esos auditorios donde la arrogancia académica se sirve en bandeja, acompañada de PowerPoints y aplausos automáticos. El profesor Valerio Rossi, físico laureado, ego XXL y sonrisa de bisturí, se disponía a hacer lo que mejor sabía: despellejar en público a quien osara invocar a Dios sin pedirle permiso antes a Stephen Hawking.
El objetivo, esta vez, era el Papa León XIV. Nuevo en el cargo, vestido de blanco sin más joya que la serenidad en el gesto, aceptó el desafío como quien va a misa: sin miedo ni aspaviento. Sus asesores, temblando. Sus críticos, frotándose las manos. El ateo, encantado de conocerse.
No fue un debate. Fue una trampa disfrazada de diálogo. Rossi llegó preparado para aniquilar, con gráficos, datos, sarcasmos y esa condescendencia tan de laboratorio, esa que confunde la certeza con la sabiduría. Se burló de la fe como si fuera un trastorno cognitivo. Redujo la moral a residuos evolutivos. Despreció el perdón, la esperanza y el sacrificio como software obsoleto de una humanidad prehistórica. Y se permitió la petulancia de señalar con el dedo al Pontífice como quien enseña una ecuación mal resuelta a un niño torpe.
Lo que no esperaba Rossi era que, en lugar de otro cura balbuceante, se iba a encontrar con un espadachín del espíritu. Porque León XIV no solo entendía de Dios, también entendía de hombres. Y calló. No por falta de respuestas, sino porque sabía que a veces el silencio vale más que mil conferencias.
Cuando por fin habló, no gritó. No exhibió milagros ni dogmas. Habló de lo que la física no puede medir: la conciencia, el perdón, el amor como estructura de resistencia. Y lo hizo con una frase que debería enseñarse en las escuelas:
“Confunde al autor de la obra con uno de sus personajes.”
Un puñal envuelto en terciopelo. El rostro del científico se desfiguró. La sala se inclinó, imperceptiblemente, hacia ese hombre de blanco que hablaba como quien no tiene nada que demostrar, solo algo que recordar.
Porque eso fue lo que hizo: recordarnos que el progreso sin propósito es solo un tren sin destino. Que la ciencia sin ética es una sierra eléctrica en manos de un niño. Que la técnica sin alma puede construir cohetes, sí, pero también hornos crematorios. Y que hay preguntas –las únicas que importan de verdad– que ningún telescopio puede responder.
Rossi se defendió con lo que pudo. Con estadísticas. Con frases recicladas. Con la soberbia herida del que se sabe acorralado no por la fe, sino por el sentido común más elemental. Porque sí, se puede construir una civilización sobre el silicio, pero no se puede vivir dignamente en ella si no se distingue la dignidad de un algoritmo.
Y ahí estuvo el Papa, implacable como un veterano de mil batallas, citando a Georges Lemaître –el padre del Big Bang, sacerdote y científico–, y devolviendo el debate a donde debía estar desde el principio: no en los laboratorios, sino en el corazón humano. Que la inteligencia artificial puede calcularlo todo, dijo. Todo, menos si debemos perdonar al que mata a un hijo. O si está bien modificar el ADN simplemente porque podemos.
No era retórica. Era humanidad.
Y cuando Rossi, finalmente vencido no por la fe sino por la lucidez, confesó que necesitaba replantearse su “seguridad absoluta”, el Papa no se colgó la medalla. Le puso la mano en el hombro. Y le bendijo las dudas. Porque los creyentes de verdad no temen a las preguntas. Solo los fanáticos –de cualquier bando– le tienen miedo al silencio.
Quizá no haya milagros. Quizá Dios no esté al final del telescopio ni en los códigos del genoma. Quizá todo sea azar, evolución y mecánica cuántica. O quizá no. Pero hay algo que ni los Rossi del mundo pueden explicar del todo: esa punzada en el pecho cuando alguien nos perdona. Esa lágrima cuando un hijo nace. Ese estremecimiento al mirar las estrellas sin saber por qué.
El Papa no ganó. No era una competencia. Pero ese día, en ese teatro repleto, alguien encendió una luz. Y no era de neón.
Más en Columnistas
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
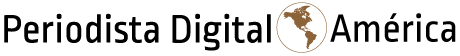 Home
Home