«La felicidad no se busca: se encuentra…, » — decía Antonio Gala. Y se lo decía a Jesús Quintero con esa calma suya, como quien comenta que va a llover. Sin aspavientos. Lo decía porque lo sabía. Porque lo había vivido.
Hoy, en cambio, vivimos rodeados de charlatanes. Te venden la felicidad sobre fotos de atardeceres robados de internet. Te prometen que, si haces yoga al amanecer, comes ecológico y repites tres mantras diarios, acabarás encontrándola. Felicidad en cómodos plazos. Autoayuda envuelta para regalo.
Y claro, la gente se frustra. Porque la felicidad —la de verdad— no se fabrica. Ni se compra. Ni se almacena en tarros budistas. Llega cuando le da la gana y se larga igual de rápido, como una amante caprichosa. No avisa, no da explicaciones y, desde luego, no admite reclamaciones.
Lo dijo Gala: “si viene, que venga. Y si no, que la zurzan”. Así de simple. Así de jodido.
El problema, quizá, es que ya tenemos mucho más de lo que creemos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tan deprisa que nos parece poco. Nos han subido la vara de medir la felicidad hasta que parece inalcanzable. La mayoría de la gente, sin darse cuenta, vive con comodidades que ni los reyes medievales pudieron soñar. Tú, que te quejas de tu vida, tienes calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, agua limpia que sale girando un grifo y comida que no te exige cazar ni matar a nadie. Si enfermas, hay hospitales. Si te rompes una pierna, no te amputan sin anestesia. Duermes bajo techo, sobre colchones que harían llorar de envidia a cualquier duque del siglo XVII.
Y, sin embargo, con todo eso, seguimos convencidos de que nos falta algo. Seguimos mirando el escaparate del vecino, suspirando por más. Queremos otro coche, otro sueldo, otra casa, otra piel. Nos creemos pobres rodeados de lujos. Tal vez por eso la felicidad se nos escurre: porque la medimos en comparación, porque aspiramos a un estado superior que nunca llega.
Y, para colmo, a veces la felicidad es justo lo contrario de lo que nos venden. Hoy, a Diógenes lo encerrarían en un psiquiátrico. Aquel personaje vivía en un tonel, con una capa, un zurrón y una lámpara. Nada más. Y cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del planeta, fue a verlo y le preguntó qué podía hacer por él, Diógenes respondió: —Apártate, que me quitas el sol.
Ahí lo tienes. Un tipo que rechazó todo lo que la mayoría sueña tener: poder, riqueza, gloria. Y, aun así, era feliz y estaba en paz.
Lo mismo ocurría con los viejos eremitas, esos locos que se marchaban solos a los desiertos, a las montañas, a cuevas perdidas, para pasarse la vida entera en silencio, conversando con Dios o con su propia conciencia. Hoy, media humanidad se pondría nerviosa si pierde la cobertura del móvil durante cinco minutos. Ellos, en cambio, encontraban alegría en no hablar con nadie durante veinte años.
No se trata de copiarlos, claro. Pero conviene recordar que hubo gente que encontró la felicidad en sitios donde hoy nadie la buscaría. En la austeridad, en el silencio, en la renuncia. Porque la felicidad, cuando existe, no siempre viene con fuegos artificiales. A veces es no necesitar nada. A veces es no deberle nada a nadie.
Por eso Gala prefería otra cosa: la serenidad. No es tan sexy, no vende camisetas ni cursos online, pero es más fiable. La serenidad es saber que ocupas tu sitio en el mundo, aunque sea un rincón pequeño y jodido. Es entender que eres una tesela diminuta en un mosaico inmenso, y que no pasa nada. Que basta con encajar ahí.
Y junto a la serenidad, la alegría de vivir. Pero ojo, no la alegría idiota de quien sonríe porque se lo mandan. Hablo de la otra. La que sobrevive a pesar de todo. La que se cuela por rendijas improbables: un vaso de vino, un beso inesperado, una noche que parecía perdida. Esa alegría que convive con la tristeza como el mar convive con la marea baja.
¿Dolor? Claro que lo habrá. Quien haya amado, perdido o enterrado a alguien lo sabe. Pero pretender vivir sin sufrimiento es como querer navegar sin oleaje: sólo lo logras si te quedas amarrado en el puerto, viendo pasar los barcos. Y eso no es vivir, es morirse despacio.
La moda moderna es eliminar cualquier incomodidad. Neutralizar el dolor, borrar las arrugas, fingir que no pasa el tiempo. Convertir la vida en una línea plana, sin picos ni valles. Pero esa planicie, créeme, es la antesala de la nada. La felicidad, cuando viene, es precisamente por contraste: porque hubo noche antes del día, heridas antes de la cura.
Al final, lo más sensato es dejar de perseguirla como idiotas. Dejar de correr detrás de algo que no se deja atrapar. Aprender a estar quieto, respirando, con las manos en los bolsillos y la certeza de que a veces llegará, y a veces no. Y que está bien así.
Con dos llaves basta para abrir la puerta de una vida soportable —y a ratos hermosa—: serenidad y alegría de vivir. Todo lo demás —poder, dinero, fama— es hojarasca. Y la hojarasca, cuando arrecia el frío, no arde bien.
Más en Columnistas
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
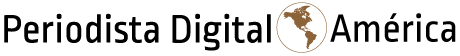 Home
Home