NUESTRO TÍO GREGORIO NO ERA TÍO
SU VERDADERO NOMBRE ERA AGAPITO
Si no recuerdo mal, que puede que marre, de modo involuntario, en algún detalle baladí o pormenor insignificante de cuanto narre en los parágrafos que contenga esta urdidura o “urdiblanda”, la última vez que vi vivo a nuestro querido tío Gregorio (lo expreso de ese modo porque mis hermanos también lo apreciaban y llamaban así; y hasta usted, atento y desocupado lector, ora sea o se sienta ella, él o no binario, de estos renglones torcidos, también puede considerarlo suyo, pues fue una excelente persona, que, por cierto, tenía poco que ver con el tío Vania, personaje literario de la pieza homónima que firmó Antón Pávlovich Chéjov) fue en el tanatorio “San Francisco Javier”, de Tudela, donde estuvo depositado y expuesto, durante un día, en una de sus salas, tras un cristal, el cadáver de nuestra progenitora, Iluminada. Él, la tía Ramona, que era prima segunda de nuestro padre, Eusebio, y su hijo, nuestro primo Gabriel, acudieron al susodicho recinto mortuorio para darnos a mis hermanos y a mí el preceptivo pésame, que agradecimos. Y he trenzado bien la forma personal del verbo ver, vi, porque hablar lo hice con él por teléfono y más veces aún con nuestra tía Ramona, mientras ambos estuvieron viviendo en la residencia de mayores “Luz del Moncayo”, de Malón, donde, contradiciendo el nombre de dicho municipio zaragozano, la fémina que atendía el teléfono de dicho establecimiento era buena (eso, al menos, transmitía su voz y su actitud) como ella sola, un pedazo de pan bendito (ese rasgo de cortesía suyo no lo olvido).
A partir de las llamadas que les hacía a nuestros tíos los viernes, brotó mi costumbre (aún vigente; el hombre es un bípedo implume que concita o reúne varios hábitos) de extenderlas a otros deudos y a los amigos del alma, los más fieles, el mismo día de la semana.
He dicho y escrito más de una vez que, si el movimiento se demuestra andando, o sea, dando un paso tras otro, mudando el espacio que ocupamos, cabe argüir que el cariño se demuestra con el trato, con el roce (“el roce hace el cariño”, ha devenido frase proverbial en español), con el gesto (los franceses dicen y escriben con razón bastante que “c´est le geste qui compte”, el gesto es lo que cuenta) que tenemos con el otro, con los demás. De lo que no me cabe la menor duda es que nuestro tío Gregorio nos quería y tenía cariño por nosotros y lo demostraba, y otro tanto se puede decir, en mutua correspondencia, a la inversa, que nosotros se lo teníamos a él y se lo demostrábamos con ocasión de cada nuevo encuentro.
Aunque a mis hermanos y a mí nos constaba que nuestro tío no era propiamente tío nuestro, porque no era hermano de nuestra madre ni de nuestro padre, a él y a su esposa Ramona, que tampoco gozaba de dicha condición, nosotros los quisimos y tratábamos como si lo fueran, desde que nos abrieron las puertas de su casa en Tórtoles, barrio turiasonense, de par en par. Ahora bien, lo que nos sorprendió sobremanera, y eso solo lo supimos cuando él falleció, porque fuimos al tanatorio de Tarazona a dar el lógico pésame a nuestra tía Ramona y nuestro primo “Gabi”, fue que allí nos enteramos, al leer su esquela fúnebre, de que su nombre verdadero no era Gregorio, sino Agapito.
Bueno, pues, al abajo firmante de estas líneas heteróclitas le nació preguntarse por la razón subyacente. ¿Qué le llevó a nuestro tío a mudar su nombre de pila? Tras darle varias vueltas al percal, solo se me ocurrió un motivo concreto, el hartazgo.
Durante la niñez y la adolescencia, los infantes y los púberes (ya sean o se sientan ellas, ya ellos, ya no binarios) pueden ser, amén de unos maleducados, unos verdaderos demonios, que no solo lo son los epígonos o seguidores de Belcebú, Leviatán, Lucifer o Satán. Imaginé en un pispás qué jugarretas o perrerías tuvo que soportar estoicamente (dado su carácter bonachón) y se me ocurrieron varias. Verbigracia, del grupo de niños que se juntaban un sábado por la mañana en un descampado para jugar un partido de fútbol, los dos capitanes o líderes iban eligiendo alternativamente los jugadores de sus respectivos equipos y, al final (salvo que mi tío Gregorio fuera en su niñez un Messi, claro) quedaba Agapito suelto, desparejado, descabalado. ¿Qué cabía hacer con él? Pues, ya que su nombre de pila contenía la voz “pito”, que lo hiciera sonar, que pitara, que fuera el árbitro, que, aunque lo hiciera estupendamente, me temo, le iban a caer sendos vagones repletos de insultos de ambas formaciones.
Cuántas mofas, sin una pizca de gracia para él, tuvo que aguantar, de manera asustadiza o impertérrita; por ejemplo, que le trataran como un gallina, pues a sus émulos se les pudo ocurrir el azuzarle como solían hacer antes en el pueblo a las aves ponedoras de corral para salir o entrar al mismo, con la expresión redundante “pita, pita, pita”. En fin, juzgo que a nadie le puede extrañar que mi tío, ahíto de ser, si no siempre, casi siempre, el hazmerreír del grupo, optara por mandar su nombre de pila a freír espárragos o a hacer puñetas, y adoptara el de Gregorio.
Ángel Sáez García
angelsaez.otramotro@gmail.com

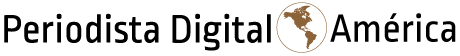 Home
Home