QUIEN HACE TODO LO QUE PUEDE, ¿ATINA?
No me extraña nada (de nada) que, en el sueño que estoy teniendo en estos precisos momentos, mientras me hallo dormido, ni mis tías Felicitas, Petra y Gregoria (finadas las tres, pero vivas en el ensueño), ni sus respectivos hijos, mis primos Manuela, Pilar y Miguel, a pesar de que estemos los siete comiendo y bebiendo en la misma mesa redonda, durante el banquete de bodas de no sé qué dos deudos, de veras, me hayan reconocido, hayan caído en la cuenta de que compartían mesa y mantel con quien los quiso, quiere y querrá mientras viva, su sobrino y primo, servidor, porque me he visto reflejado en el fondo de uno de los cubiertos, en la concavidad de la reluciente cuchara, y tampoco me he reconocido yo, tras haber sufrido, tal vez, un raro desdoblamiento de personalidad. Eso es, al menos, lo que he colegido o deducido.
Durante el susodicho convite del mentado sueño, me da por pensar que ignoro si tendrá algo que ver, mucho o poco, lo que cada día (que reflexiono al respecto) o vez (que recapacito o medito sobre el asunto en cuestión) veo con una claridad más diáfana y meridiana, que se trata de un aserto incontrovertible, irrefutable, apodíctico, ese adagio de Truman Capote que cabe leer en el prólogo que antepuso a la última obra que publicó en vida, “Música para camaleones” (1980), y dice de esta guisa: “Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo; y el látigo es únicamente para autoflagelarse”, pero lo cierto y verdad es que soy un descontentadizo pertinaz, refractario, o mejor, quizás, el descontento hecho carne, andante.
No hay manera de que esté completa o totalmente contento conmigo mismo (ni siquiera “descolgando chorizos”, que era la expresión que, de ordinario, le venía a la mui de mi hacendosa y generosa progenitora, Iluminada, cuando la mencionada locución cuadraba o encajaba, como anillo en el dedo anular, con el caso, ya que otrora debía ser una acción, labor o tarea, esa de descolgar chorizos —mi madre, se refería, por supuesto, a los embutidos, no a los otros, que, si siempre los hubo, con la ostensible y reciente rebaja de años de pena de cárcel para los malversadores, de un jaez y de otro, estos serán más, legión; en lugar de desanimarles a que delincan, de disuadirles, ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez a la conclusión de que lo que le conviene a España es facilitarlos, fomentarlos, promoverlos; veremos en qué queda el tema, en qué acaban las enmiendas hechas en el Código Penal; ¿en un desastre o desmán colosal?; eso es lo que recelo—, rastras y más rastras de chorizos que, al parecer, reportaba a la persona que la realizaba, amén de dinero a espuertas, divertimento del bueno, desopilante, hilarante, pues cursaba con carcajadas seguidas, sin cuento, que le hacían hasta mearse de la risa), ni de que me satisfagan, ni a la de tres, ni a la de diez, ni a la de cien, los demás. Tiendo a sacarme ahora, como otrora hacía con las espinillas de la cara (por la ídem), mil defectos o errores en cuanto hago, en cuanto escribo. Y, si ahí quedara la cosa, pues el caso tendría un pase; pero es que, cuando termino conmigo, empiezo con los otros, los demás, y no hay modo humano de parar de adjudicarles taras, ni de poner broche de oro o remate brillante a los comportamientos ajenos. Eso acaso a alguien pueda complacer, de algún modo, pero para mí ese exceso es una insufrible tortura.
Una vez he colocado o puesto el punto final al tercero (y ¿certero?, su anagrama) de los párrafos que había trenzado, los he leído en voz alta, para ver si advertía, mientras pasaba mi vista por ellos, tino o fallo, o sea, si demostraba la teoría o tesis que acababa de sostener, o esta había devenido en un fracaso o fiasco puro y duro, como una catedral de grande, y he llegado a la conclusión (¿provisional?) de que podía pasar fácilmente, sin mayores dificultades o trabas, por ambas opciones, si hacía el esfuerzo de partirme en dos, por la mitad, o, en su defecto, cual santo, de bilocarme, y ver el asunto desde dos perspectivas, prismas o puntos de vista distintos, y aun opuestos, cual mero maniqueo o seguidor del mazdeísmo.
En ese preciso instante, el abajo firmante se hallaba, dentro del mismo sueño, intentando llevar a cabo lo diseñado o planeado, cuando, inopinadamente, ha sonado la primera de las alarmas del teléfono móvil (en sentido estricto, o en puridad, de casa) y me he despertado. He procurado acopiar o recoger todos los pensamientos que acababan de pasar o estaban circulando aún por mi mente en ese crucial momento y este es el resultado.
¿He quedado satisfecho? Está claro, cristalino, que no; ahora bien, si lo hubiera hecho, ¿tendría algún mérito eso, alguna validez, si el lector, hembra o varón, no hubiera cubierto o recorrido ese trayecto en la misma dirección o sentido? Es evidente que tampoco.
Me he decantado por publicar o que vieran la luz estos renglones torcidos de la manera en la que usted, atento y desocupado lector (ora sea o se sienta ella, ora sea o se sienta él), los lee ahora, por una sencilla y sucinta razón que antaño le escuché aducir a mi piadoso padre, Eusebio, esta: quien hace todo lo que puede no está obligado a hacer más (aunque lo coronado o culminado sea un desastre morrocotudo o deje mucho que desear). La pronunció después de verme bailar (es un decir) un pasodoble con mi madre en la parte más ancha del pasillo de nuestra casa. Ellos sí que bailaban bien (“como un trompico”, solía responderme mi madre, cuando venían de la sede de la asociación de los jubilados y le preguntaba si habían bailado en el salón de los susodichos). Y es que uno tiene el sentido del ritmo para cuando urde literatura, no para el movimiento (¡qué sufrimiento verlo!) danzante de sus pies.
Ángel Sáez García
angelsaez.otramotro@gmail.com

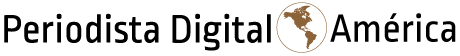 Home
Home