DE MI MADRE, MI PADRE Y MI MECENAS
Yo no he visto en este mundo nunca a nadie (ella o él) que trabajara más que mi madre, Iluminada. Ni que fuera más generosa que ella. Seguramente, no faltará el lector (hembra o varón) que, conociendo de qué pie cojeo, o sea, que soy adicto y proclive a la hipérbole, esto es, que suelo exagerar en mis pareceres, infiera que aquí, en los dos asertos expresados, me he excedido o pasado. Si tuviera que declarar como testigo en un juicio (y, por tanto, no mentir), aseveraría, aireando la certeza, mi verdad, que tal cosa no había ocurrido en este caso específico. Entiéndaseme. No digo que no haya habido jamás ni vaya a haber ni, por mucho que se busque, no quepa hallar hoy o mañana a una persona más trabajadora que mi progenitora. Sencilla y simplemente, me limito a dudar de que haya existido en el pasado o exista en el futuro dicho ser. Trenzaré más. Quizá mi hermano José Javier no le fuera a la zaga en ambos dones, laboriosidad y largueza.
Con lo que he dejado anotado (apuntado, pero sin disparar) en el párrafo precedente, no he pretendido censurar indirecta ni sibilinamente a nadie. Porque mi padre, Eusebio, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños (y aun después, pues nunca se le cayeron los anillos, ni cosiendo zapatillas de esparto ni haciendo la base de sus suelas), curraba de sol a sol en una fábrica de productos derivados del cemento, haciendo baldosas, terrazo, sobre todo. Era encargado de sección en la empresa Enrique Jiménez (sociedad limitada, si no marro). Cuando estaba destinado en la zona de la báscula (disponía de una pequeña oficina dentro de una garita), a unos doscientos metros escasos de casa, donde controlaba la carga y descarga de camiones, yo le bajé varias veces, antes de ir a la escuela, dentro de una fiambrera o de un bocadillo, el almuerzo recién hecho por mi madre para él. Además de cumplir con su turno de ocho horas, el que le tocara, de mañana o de tarde, trabajaba cuatro horas más, doce al día. Yo no lo recuerdo, pero le escuché aducir (como el resto de mis hermanos) en varias ocasiones que su forma de descansar los domingos consistía en seguir deslomándose (porque entonces se trabajaba media jornada los sábados), ya que se dedicaba a descargar vagones repletos de carbón en la estación ferroviaria, en plural, sí. Y mi madre, más de una vez, apostilló, porque podía escuchar sin parar de hacer cosas, que no ganaba ni para pagar el jabón que gastaban, él tratando de limpiarse en la bañera la suciedad adherida a su cuerpo y ella lavando su ennegrecida ropa. Lo que sí rememoro con bastante fidelidad eran las veces que algunos sábados por la tarde, siendo un quinceañero quien firma estos renglones torcidos abajo (tenía que ser tiempo no lectivo, ergo vacacional), le acompañé a descargar camiones llenos de tablones de madera y cobré por la tarea realizada lo mismo que él y el resto (cuatro personas más, pues solíamos hacer la labor entre seis). No he olvidado que una vez fui solo, porque él no pudo. Y nadie me tomó por piolo ni el pelo, lo usual con los novatos en semejantes situaciones.
Pero vuelvo al principio; al asunto con el que abrí este texto. Mi madre era la última en irse a la cama y la primera en levantarse de ella, ya que lo hacía a la par que mi padre, cuando a este le tocaba el turno de mañana, a las cinco de la tal, y cuando no. Entonces sus hijos, básicamente, teníamos dos ropas, una para los días de labor y otra para las jornadas de fiesta (nunca olvidaré, salvo que el alzhéimer me juegue una mala pasada, aquellos pantalones cortos de color azul marino y aquellas camisas de barcos que vestíamos tres o cuatro de los hermanos). Mi madre nos lavaba muchos días la ropa cuando nos había acostado y no sé cómo se las ingeniaba para tenerla seca a las ocho de la mañana del día siguiente. Hacía magia o “dibujos”, como solía decir mi padre, que venía a significar lo mismo que hoy ilusionismo.
Mi madre gozaba cuando subía a su pueblo, Cabretón (La Rioja), a hacer la anual matanza (del cerdo), porque ese hecho le permitía poner en práctica la segunda de las virtudes arriba señaladas por servidor, mostrarse dadivosa, al bajar a Tudela. Sus seis hijos (acaso solo fuéramos cuatro, porque Javi estuviera trabajando y “la Nena” fuera aún pequeña) éramos nombrados, ipso facto, por ella embajadores o emisarios, portadores del mismo o parecido presente, un plato hasta los topes con un trozo de esto, otro de eso, otro de aquello y…, que repartíamos entre los vecinos (hábito que, por cierto, hoy ha caído en saco roto o quedado en agua de borrajas o cerrajas y desuso).
Mi hermano Javi heredó de mi madre las susodichas facultades. Verbigracia, la víspera de su muerte, la Nochebuena de 1978, me mandó que acompañara a sus amigos y al resto de los miembros de la Peña “La Teba” (él era, a la sazón, el presidente de la sección juvenil, recién creada), que se desplazaban esa tarde al hospital y al asilo (o casa de misericordia) para hacerles una visita a los enfermos y ancianos (de ambos sexos), obsequiarles con pequeños regalos y cantarles villancicos (siempre recordaré qué ¿proféticas? palabras me dijo, en el hospital “Nuestra Señora de Gracia”, pasadas las ocho de la tarde, sor Lucía, con quien compartí las fotocopias que contenían las letras de varias de esas canciones de tema navideño que entonamos, que, diez horas después, me estaba dando friegas, tratando de que yo, aterido de frío, entrara en calor: “tenéis que hacer esto con más frecuencia; tenéis que venir más a menudo”). Él no podía asistir porque, además de trabajar a diario en una tapicería-carpintería, echaba unas horas el finde y festivos en el Bar “Mesón” (Discoteca Zigor).
A José Javier no le arredraba currar. Quería que yo estudiara y había asumido el papel de mecenas conmigo, aunque tal vez ninguno de los dos conociera la etimología de esa palabra entonces, cuando yo me vi espoleado por él a ir a estudiar adonde él lo había hecho antes, con los religiosos Camilos, en el colegio de Navarrete (La Rioja), mi edén en el planeta Tierra. Cada vez que le llegaba la buena nueva de mis notas de las evaluaciones, con mayoría de sobresalientes, se sentía muy orgulloso, más que yo incluso. Y es que no se había equivocado en su intuición. Yo había demostrado que valía para coronar con éxito dicho menester.
Mi madre, no obstante, tuvo un defecto, que no consiguió enmendar mientras vivió, jamás. Después de comer, acostumbraba a hacerse un sitio encima de la mesa y allí sobre sus brazos echaba un pequeño sueño, una cabezada (o “cucadilla”, como decía ella, en su jerga particular), de la que, indefectiblemente, se despertaba de mal humor, aunque estuviera la mesa recogida: con la nariz torcida, por la postura, y, a menudo, con uno de sus brazos insensible o una de sus piernas dormida. ¿Cuántas veces me pidió o a quien estuviera en ese momento a su vera que le hiciera cruces en los miembros superiores o inferiores para que volviera a circularle la sangre, según aducía? ¿Cuántas? Nunca me paré a llevar la cuenta de ellas, pero fueron muchas, muchísimas. Era, asimismo, un hacha a la hora de barruntar (de casta le venía a mi hermano José Javier, el galgo, el ser intuitivo). Como ella se encargó de advertirme antes de morir, cuánto la iba a echar de menos; y, ciertamente, cuánto la extraño (y ahora, con la diuturna pandemia, más, cuánto).
Ángel Sáez García
angelsaez.otramotro@gmail.com

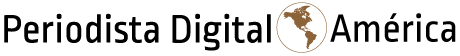 Home
Home