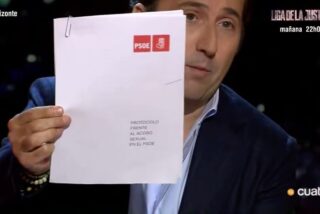Allí, entre el frío nórdico y la luz serena del invierno, ocurrió un reencuentro que nos estremeció a millones: el abrazo entre María Corina Machado y quienes llevamos años acompañando su lucha, aun desde la distancia forzada del exilio.
María Corina llegó a Oslo desafiando a la tiranía que la persigue. Salió del territorio venezolano con la certeza de que, tarde o temprano, deberá regresar a él: no para rendirse, sino para continuar su batalla desde las sombras, desde el clandestinaje, desde donde siempre ha renacido la libertad venezolana. Su sola presencia, aun fuera de nuestras fronteras, evidenció que ningún límite puede contener la fuerza de una convicción que se ha vuelto pueblo.
Pero si hubo un instante que partió en dos nuestra historia reciente, fue cuando Ana Corina Sosa Machado tomó el podio para hablar en nombre de su madre. Con una serenidad que conmovió, con un aplomo impropio de su edad, Ana Corina deslumbró a millones que la escucharon en vivo alrededor del mundo. No improvisó: parió una certeza. Cada palabra suya parecía brotar de esa entraña moral que comparten quienes han sido testigos del sacrificio silencioso, del hostigamiento diario, de los golpes que recibe quien se atreve a desafiar al poder ilegítimo. Recordó que su madre no puede circular libremente, que ha sido cercada, amenazada, perseguida, pero nunca quebrada. Y en esa voz joven, clara como un amanecer en los Andes patrios, se oyó el eco de una Venezuela que se resiste a morir.
Si Ana Corina estremeció los corazones, Jørgen Watne Frydnes, vocero del Comité Nobel, sacudió las estructuras políticas de Europa. Su discurso no fue un trámite protocolar, tal como lo analizó el agudo analista Pedro Mario Burelli: fue un aldabonazo histórico, una interpelación ética sin precedentes. Con una claridad doctrinaria que pocas veces se escucha en diplomacia, Frydnes describió con precisión quirúrgica la tragedia venezolana. Calificó al régimen de Nicolás Maduro como lo que es: una dictadura. Denunció sus crímenes, su persecución sistemática contra opositores, sus cárceles de tortura, su devastación económica. Y exigió, sin rodeos, que cese esa usurpación para dar paso al gobierno legítimo de Edmundo González Urrutia, acompañado por la conducción política de María Corina Machado.
Que un noruego, desde Oslo, en nombre de una institución que encarna la conciencia democrática del planeta, trazara esa línea tan inequívoca, constituye un hecho monumental. Noruega, país tradicionalmente cauto, depositario de mediaciones ambivalentes, asumió una postura histórica. Ese discurso, pronunciado ante el mundo, marca un antes y un después en la política europea hacia América Latina.
Es, sin exagerar, una nueva doctrina política que ya no permitirá lecturas equívocas ni silencios cómplices.
Del discurso de Ana Corina quiero rescatar un pasaje luminoso:
“Mi madre no pide privilegios; exige derechos. No busca venganza; demanda justicia. No se esconde; la esconden. Pero quienes intentan silenciarla no entienden que una idea justa no conoce cárcel.”
Y del discurso del vocero noruego, queda grabado este párrafo que pareciera escrito para despertar conciencias dormidas: “El mundo no puede mirar hacia otro lado mientras un pueblo entero sufre bajo un régimen que desconoce su voluntad. Venezuela merece elecciones libres, un Estado de derecho y un gobierno legítimo que represente esa voluntad.”
Ambos discursos —el de una hija que hereda la fuerza moral de su madre, y el de un noruego que se niega a relativizar la verdad— coinciden en un punto esencial: la libertad de Venezuela es un imperativo ético, no una consigna política.
Para quienes hemos luchado tantos años contra esta dictadura, Oslo se convirtió en un espejo donde volvió a reflejarse nuestra esperanza. María Corina no fue a recibir honores; fue a ratificar responsabilidades. Ana Corina no habló para conmovernos; habló para recordarnos que hay una generación entera decidida a no heredar un país quebrado. Y Frydnes no pronunció un discurso: dictó sentencia moral.
De Oslo no salimos con un premio, salimos con una tarea. Una tarea que nos compromete a todos: los que están dentro, resistiendo; los que estamos fuera, denunciando; y la comunidad internacional, que ya no puede alegar neutralidad ante la evidencia. La gran lección de Oslo es que Venezuela no está sola. Que la verdad, cuando se dice sin miedo, conmueve hasta a los países más distantes. Que la dictadura de Maduro, por más años que acumule, ya no puede esconderse bajo narrativas diplomáticas ambiguas. Y que María Corina Machado —perseguida, vigilada, silenciada— sigue siendo la voz política más poderosa del hemisferio. Lo demostrado en Oslo, con su hija como emisaria luminosa, fue una advertencia para la tiranía: podrán amenazar cuerpos, pero no pueden confiscar almas. Por eso, cuando María Corina regrese al territorio venezolano, aunque deba hacerlo por veredas clandestinas, llevará consigo no solo el respaldo de un pueblo decidido, sino el peso moral de un mundo que, por fin, ha dicho la verdad.
Oslo habló. Y Venezuela escuchó. Ahora nos toca actuar.
Antonioledezma.net